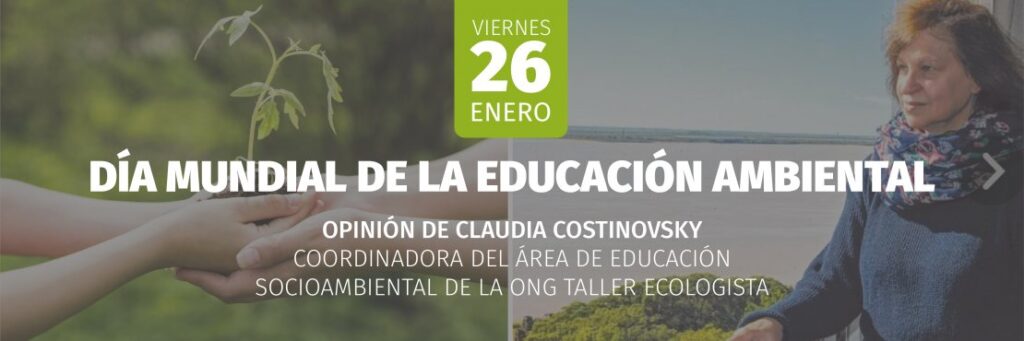El 26 de enero de cada año se celebra en todo el mundo el Día de la Educación Ambiental. Compartimos aquí una nota elaborada por Claudia Costinovsky, coordinadora del Área de Educación Socioambiental, publicada originalmente por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.
En el marco de la ya lejana Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972), más recordada como la “Cumbre de Estocolmo”, se instituyó el 26 de enero como Día Mundial de la Educación Ambiental. Una de las razones por las que esta fecha ha pasado casi desapercibida durante décadas podría atribuirse a que la misma queda, en nuestro país, por fuera del ciclo lectivo. Sin embargo, más allá del día en particular que cada año se le dedica, la Educación Ambiental no ha sido tema de agenda colectiva hasta tiempos ciertamente recientes.
¿Por qué dar visibilidad a esta página de calendario? Porque en un contexto de crisis ambiental global, ya resonante, puede constituirse en una instancia oportuna -una más, de las muchas necesarias- para aproximar a la ciudadanía a una suerte de identificación con lo común que desnaturalice el orden vigente, que esboce preguntas problematizadoras, que invite a una profunda revisión de las coordenadas dominantes del funcionamiento del mundo: el extractivismo, el productivismo, el consumismo. La actual crisis está lejos de reducirse a una dimensión ecológica, en términos de degradación ambiental: se afirma en el modelo de desarrollo hegemónico y en el sistema de valores que lo sustenta.
¿Y cómo vivimos las crisis? Suelen presentarse como un devenir caótico, como un derrumbe. Pero podemos intentar pensarlas como el imperativo de pasaje de una configuración a otra, como un nudo difícil de desatar en el que se gesta la destitución de una lógica, pero también la composición de otra. En este caso, la única alternativa pasa por un reposicionamiento en el vínculo de las sociedades y de los Estados con la naturaleza.
Estamos, en principio, frente a un inmenso desafío de comprensión, relativo al riesgo ambiental global, al derecho a la equidad entre los pueblos, a los propósitos del despliegue científico – tecnológico. Todo ello supone trascender umbrales de percepción, en particular, aquella piedra fundamental de tiempos modernos dada por la escisión sujeto – objeto, la que no sólo hizo de la naturaleza un simple reservorio de recursos para la apropiación y la dominación humana, sino que también impuso formas pretendidamente neutrales a la producción, organización y distribución del conocimiento.
La educación ambiental propone hacer pie en escenarios en los que interactúan procesos naturales, económicos y culturales, espacios para nada exentos de conflicto y de luchas de poder. Comprender la complejidad requiere un trabajo de inmersión en la dinámica singular, incierta, histórica, múltiple y contradictoria del presente, y representa una oportunidad para interrogar lo visible y hacer visible lo posible.
Partamos de reconocer las vulnerabilidades pero también las potencias, de advertir no sólo qué saberes es preciso construir mirando hacia adelante, sino también cuáles recuperar, porque han sido olvidados, negados, desestimados, mercantilizados. Saberes que, en su conjunto y su entramado, confluyan en la misión de asegurar la reproducción y el cuidado de la vida.
Para ello y por ello, la educación ambiental requiere tanto del ejercicio de una mirada prospectiva como de la decisión de alojar una herencia estrechamente vinculada a la dimensión sintiente. Propone también el ejercicio de imaginar, en tanto la imaginación puede constituirse en una forma de resistencia.
Entendemos a la educación ambiental como una práctica social crítica, problematizadora y propositiva que, poniendo en foco al territorio, apuesta a una acción política transformadora a partir de la inserción lúcida en la realidad. Luego, la gravedad de la situación actual responde por sí sola a la pregunta sobre por qué la educación ambiental representa una prioridad. Pretender educar omitiendo u ocultando los efectos arrasadores de un afán de lucro que excluye toda otra racionalidad implicaría dar la espalda al compromiso ético que, en un arco amplio de responsabilidades públicas y privadas, exige la implicación de todos los sectores. Y también de todos, ese gesto esencial que debe acompañar al enunciado: la coherencia que en cada acción lo haga palpable.
La Ley de Educación Ambiental Integral, promulgada en 2021, convoca al ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano, derecho que desde hace 30 años tiene estatuto jurídico en nuestro país. Invita a no naufragar en el intento de desprendernos de la racionalidad positivista, para asumir el pensar desde donde pisamos. Y, más allá de las aulas, impulsa el compromiso del Estado, en todos sus estamentos y jurisdicciones, con las premisas de defensa de los bienes comunes frente al actual avasallamiento de los mismos por intereses de mercado. Mientras alentamos hasta el más pequeño gesto que se oriente a un cambio cultural imprescindible, no dejemos de aspirar a una gobernanza global no maniatada por los lobbies, a una economía baja en carbono, alta en justicia social y en el respeto por la Tierra de la que somos parte.